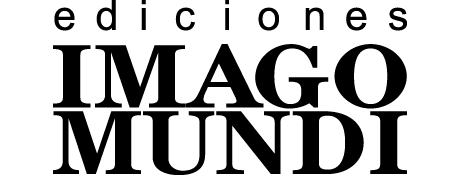Ceterum censeo Tucumanem esse delendam 10/04/2018 – Publicado en: Blog – Etiquetas: bitacora, militares, pucci, reseña, Tucumán
Sobre Pucci, R. (2014), Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, Buenos Aires: Imago Mundi
Una expresión como la que titula este trabajo, modificada de su versión original —ceterum censeo Carthaginem esse delendam— y atribuida a Catón el Viejo, bien podría haber sido escuchada -en castellano- en algunos despachos del Estado, en los pasillos del Congreso y en cenáculos ideológicos de la burguesía agraria pampeana, entre otros lugares. La idea detrás de este ejemplo, y que busca reflejar un aspecto principal del trabajo elaborado por Roberto Pucci, consiste en que la motivación por atacar, desmontar y destruir la industria azucarera tucumana fue enconada, constante y siempre pujante.
El tema del libro, como bien sostiene su autor, «no se agota en el azúcar, ni responde a un interés provinciano» (pág. XI). En sí, el libro completo constituye una completa ilustración de la naturaleza, estructura y dinámica del Estado argentino, así como los conflictos e ideas que dominaron toda una época la sociedad argentina.
El argumento central gira en torno a una novela de dos actores: la «provincia» y la «Nación». La provincia, más allá de sus contrastes y heterogeneidades internas, puede ser percibida en función de un perfil común, vivido y sentido colectivamente. La Nación, por el contrario, es un término equívoco. «Nación», en sí, como se desprende a lo largo del libro, es una sinécdoque: la parte que se presenta como el todo es, según el autor, el «Poder Ejecutivo Nacional» (PEN), la «Capital», la «metrópoli», el «Puerto», «Buenos Aires», en fin. Un tercer actor, más en las sombras, pero no por ello menos poderoso: la corporación del ingenio Ledesma y sus socios menores de salta y Jujuy. No constituyen más que una mera «hipóstasis del Puerto» y sus figuras principales son Herminio Arrieta y Carlos Pedro Blaquier. Y, en esta novela, el objetivo central para con la provincia del actor que entendemos como Nación fue, desde sus orígenes, asolar -y preferentemente erradicar- la industria azucarera tucumana, vilipendiada por los intereses del núcleo agrario pampeano.
El estudio de Pucci -cuya lectura resulta sumamente agradable y ágil, además de docta- es el resultado de una serie de investigaciones suyas realizadas a lo largo del tiempo, siendo su metodología el análisis de fuentes documentales. Entre ellas, el periodismo local y nacional es una fuente de primera importancia a la hora de construir la narrativa de la historia provincial: Noticias, La Gaceta, La Nación, La Razón, El Cronista Comercial, los semanarios Confirmado, Panorama, la revista Análisis por citar algunos. Historiografía tucumana, literatura sobre historia azucarera mundial, estudios comparativos de políticas y precios azucareros, los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional, estudios académicos, fuentes administrativas y estadísticas, estudios sobre inmigración, testimonios y hasta planes tácticos –y el presente recuento no abarca la totalidad– integran asimismo las fuentes utilizadas.
Abiertamente el autor sostiene que las contrapartes con las que discute son las lecturas tradicionales, las lecturas consagradas, los ideologemas y mitologemas que rodean a Tucumán y al azúcar no solo en el mundo historiográfico argentino, tanto académico como popular, sino también contra los discursos sacarófobos (veremos el concepto de sacarofobia más adelante). De hecho, no es en vano que el título del libro haga honor a la conocida obra de Bartolomé de las Casas, donde se narra la hecatombe de la población aborigen americana provocada por la invasión europea. Se le atribuyó a Las Casas el edificar la «leyenda negra» de la conquista española que, según Pucci, la investigación histórica no hizo más que corroborar su verdad. Entonces, este trabajo se propone, contrariamente a edificar, a refutar una leyenda sobre el azúcar tucumano.
El ejemplar se compone de nueve capítulos. El primero de ellos, La «novela política del azúcar», nos ubica en el escenario político de época, 1966. El proyecto de reorganización de la sociedad argentina emprendido por la «Revolución Argentina», producto de la vasta coalición de fuerzas que reunió a una gran parte de los partidos políticos, los sindicalistas, las entidades patronales, las corporaciones profesionales, las grandes firmas nacionales y extranjeras, los economistas neoliberales y la Iglesia –y el recuento quizás podría seguir– comenzó mediante la devastación de la provincia de Tucumán. Eliminaron once ingenios, empujaron a unos 250.000 tucumanos al exilio y 11.000 pequeños productores cañeros fueron expulsados de una actividad, desencadenando un auténtico cataclismo social y económico en el pequeño pero sumamente poblado territorio norteño. Al finalizar aquella década, el territorio tucumano se asemejaba a un paisaje después de una batalla, sembrado de pueblos fantasma en los que solo habitaban niños, mujeres y ancianos.
El llamado «problema tucumano» estaba inflado caprichosamente por la propaganda y la desinformación. Fue un problema generado por los mismos que se ofrecían como salvadores. La tesis que fundamentaría el problema tucumano consiste en la siguiente: la provincia constituía una explotación antieconómica, con bajos rendimientos motivados por la incapacidad y rapacidad de sus empresarios y por la existencia de unos ingenios obsoletos. Ingenios cuyo origen, evolución y dominio sobre el mercado nacional habrían sido favorecidos mediante una legislación destinada a proteger sus factores improductivos y retrasados, un dirigismo económico que habría beneficiado a Tucumán, pero especialmente a sus malos industriales –esos «señores de horca y cuchillo»–, a costilla de todo el país. Erigida sobre una actividad que se declaraba artificial, protegida y subsidiada, Tucumán habría iniciado su camino hacia una economía «pervertidamente monocultora». El origen de esta tesis es del siglo XIX, sostiene Pucci, y nació como ideología de los ganaderos y de la clase mercantil de Buenos Aires. No obstante, resultaría una falacia, como demostrará el autor sistemáticamente a lo largo del libro. Tucumán experimentó la primera revolución industrial, tecnológica y social del país, que dio origen al sector fabril más importante de la República por sus capitales, maquinarias y volumen de producción. No obstante, esta idea malversada de la provincia caló hondo ante los ojos de todo el país, que vieron en Tucumán una provincia «molesta como las moscas».
A lo largo de las décadas, Buenos Aires sostuvo un grito de guerra contra Tucumán con el propósito de arrasar con el fundamento mismo de la provincia, hasta lograrlo en 1966. Es aquí donde el autor introduce el concepto de sacarofobia, concepto con el cual engloba los discursos mitológicos impermeables a la historia real, puesto que conjugan y expresan intereses, anhelos y fobias muy profundos, al mismo tiempo que persiguen fines políticos y económicos determinados. «La sacarofobia», dice Pucci, «es un componente cristalizado como el azúcar, pero cristalizado en el cerebro de los argentinos» (pág. 11). Es un ideologema, una falacia, un argumento que no es verdadero, aunque se presente como tal. Es la representación de todo lo que tiene que ver con el mundo azucarero de Tucumán como un compendio del mal encarnado en la historia: en un sentido moral, porque sus propietarios habrían sido -hasta hoy- unos malvados explotadores, ricos ausentistas y ladrones del fisco; en un sentido material, porque los sacarófobos imaginan que los ingenios no son más que chatarra obsoleta; en un sentido histórico, porque la sola palabra «azúcar» evoca a unos industriales presuntamente incompetentes que impusieron un modelo de sociedad retrógrada, edificada sobre la injusticia social. El secreto de tanta hostilidad, sostiene Pucci, es bastante simple: aquel experimento industrial mediterráneo producía tensiones secundarias y desafiaba, en medida no despreciable, al modelo agroexpoertador. La leyenda antiazucarera, no obstante, no fue un fenómeno puramente metropolitano. Se volvió una doctrina auténticamente argentina, de alcance nacional. E inclusive se vio reflejada en los propios tucumanos.
El estudio revela que la naturaleza efectiva de la política azucarera del Estado nacional persiguió un solo propósito fundamental a lo largo del siglo XX: colocar a la producción nacional en desventaja frente a la competencia de los azúcares importados. Se evitó toda comparación con las políticas azucareras de los países productores del resto del mundo, así como con aquellas políticas económicas que el propio Estado argentino desplegaba a favor de la agroganadería y de las industrias del Litoral. Jamás comprendieron algún tipo de inversión directa por parte del Estado nacional, ni el dictado de leyes de inversiones. A la ausencia completa de estímulos por parte del Estado se le agrega que el poder central se opuso sistemáticamente a movilizarse para favorecer la exportación excedentaria. La política azucarera del Estado se propuso mantener indefinidamente deprimido el precio del azúcar producido en el país: este fue su rasgo central, y el único permanente a lo largo de cien años. La fábula del «problema tucumano» no puede ignorar la asimetría existente con las políticas económicas nacionales hacia otros sectores. El gobierno en Buenos Aires históricamente brindó un tratamiento discriminatorio –bien podríamos hablar de una gestión diferencial de proteccionismos– a la industria azucarera, al tiempo que favorecía a la llamada «industria nacional»: la producción de carne, granos y cereales de la pampa húmeda. Nunca hubo un organismo similar a la Junta Nacional de Carnes o de Granos, puesto que la Junta Nacional del Azúcar, como la Dirección Nacional del Azúcar que la sustituyó, fueron organismos de muy distinta naturaleza. El cometido consistía en imponerle al sector los dictados del Poder Ejecutivo Nacional. Los directores del azúcar solían ser militares o espías, expertos en maniobras, pero no en azúcar. Acosada por los organismos burocráticos que regulaban la producción y exportación, como así también por el retaceo y negación de financiamiento crediticio, la provincia se vio empujada al caos. El capítulo relata las peripecias y coyunturas que finalmente prepararon las condiciones del cerrojazo, urdido por el Poder Ejecutivo Nacional en la dictadura. El golpe fatal asestado contra la economía provincial, sostiene Pucci, solo se explica por la particular naturaleza del Estado y el poder central argentino, cuya burocracia convirtió a Tucumán en una especie de provincia rehén. El gobierno central, sea en manos de militares o civiles, dictando a voluntad la política azucarera y las pautas de importación y exportación, detentando el control de los organismos crediticios y abriendo la esclusa del comercio internacional a los azúcares subsidiados del extranjero desató el caos tan buscado en la provincia.
El segundo capítulo, «El cerrojazo», relata cómo se implementó el procedimiento que dio inicio a la clausura de los ingenios, cómo «la espada de la Revolución» cayó sobre los tucumanos, bajo un supuesto plan de «racionalización» de su economía, para apartarla del supuesto monocultivo en el cual descansaba. El objetivo de la política azucarera del régimen de Onganía fue transferir buena parte de la producción tucumana de azúcar al ingenio Ledesma y sus socios menores de Salta y Jujuy. Para el gobierno militar de Onganía y sucesores, la consolidación del ingenio Ledesma como grupo hegemónico en el sector azucarero era una cuestión de seguridad nacional: a su juicio, la empresa permitiría el «afianzamiento de una zona de frontera», fundamental en la lucha contra el comunismo.
Las medidas del Poder Ejecutivo Nacional posteriores al 22 de agosto de 1966 comprendieron el dictado de una regulación azucarera que fijó cupos de producción por zonas territoriales (Tucumán, Salta-Jujuy y el Litoral) que implicaban una reducción del 30% de la producción tucumana. Y, como en toda guerra, sostiene Pucci, existe un caballo de Troya: un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando que la destrucción forzada de los ingenios de otros y la eliminación de pequeños productores favorecería la concentración de poder, se aliaron al plan del Onganiato. El régimen azucarero trazado hubo de imperar, en sus grandes líneas, durante el cuarto de siglo siguiente, hasta que otra ofensiva amenazó con la extinción definitiva de la industria azucarera tucumana en una nueva operación de transferencia del sector, impulsada por el neoliberalismo menemista de los noventa.
El tercer capítulo, «La hecatombe tucumana», trata, entre otras, tres cuestiones centrales: la sociedad tucumana de los años sesenta; los «procónsules» y el fenómeno de «tucumanización» de éstos. En su descripción de la estructura de clases de Tucumán al momento del cerrojazo, comienza con la descripción del grupo industrial tucumano propietario de los 27 ingenios existentes, que califica como «notoriamente heterogéneo». En su interior, la clase contenía un grupo de oligarquía azucarera, católica, de corte liberal, en decadencia y crecientemente cercana a un ideario reaccionario. El acoso gubernamental habría de escindir este subestrato entre aquellos que se entregaron al plan enviado desde Buenos Aires y aquellos que «les tocó morir calladamente» (pág. 51). Asimismo, al interior del grupo industrial se podía identificar un importante sector de ingenios cooperativos o de propiedad de sociedades de productores cañeros. Asimismo, había una presencia de holdings como la CAT. Los industriales azucareros se encontraban agrupados en el Centro Azucarero Argentino (CAA), y provincialmente en el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).
Otro de los sectores identificables en la sociedad tucumana era el empresariado, en muchos casos de ascendencia árabe por su fluida inmigración a Tucumán. Algunos devinieron comerciantes, o se incorporaron a la actividad agrícola e industrial. Se agremiaron en una corporación de empresarios, la Federación Económica de Tucumán (FET), impulsada por José Ber Gelbard. La FET agremió a los pequeños y medianos productores industriales y agropecuarios, al comercio mayorista y minorista, y en las ciudades del interior de la provincia su base principal estaba conformada por los almaceneros y tenderos que dependían vitalmente del movimiento económico generado por las zafras.
Otro de los sectores descriptos el de los cañeros tucumanos, aquellos productores independientes que se habían vinculado con la actividad azucarera desde sus orígenes modernos. Los pequeños y medianos productores estaban agremiados en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), constituida por la fusión de diversos gremios ya existentes. Poco antes de 1966, el gremio sufrió una escisión, cuando se creó el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), que agrupaba al centenar de productores fuertes de la provincia -y que apoyó la política de amputación industrial de Onganía-. Sus integrantes, no obstante, no eran grandes hacendados.
El movimiento cooperativo contaba con una larga tradición en la provincia, asimismo, y adquirió nuevo impulso cuando los trabajadores cesanteados de diversos ingenios apelaron a la cooperativización de hecho de parte de sus tierras. No obstante, nunca contaron con verdadero apoyo político y crediticio del PEN, por lo que su evolución se vio permanentemente entorpecida y su situación jurídica, rozando bordes ilegales. Proyectos de este tipo se oponían a la política económico-social del poder militar.
Otro de los sectores corresponde al de los obreros azucareros, representados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). En los tiempos previos a 1966 la FOTIA era más importante que el Poder Judicial de Tucumán, sostiene el autor, Y en aquella época ningún gobernador constitucional podía sobrevivir mucho tiempo sin acordar con el gremio. Retomando el discurso de un capataz que Pucci trabaja en capítulos posteriores: «En Tucumán cada surco tiene una organización sindical, delegado, subdelegado (…)». Esto ilustra lo que se viene describiendo: una fuerte experiencia de organización sindical, con tradición combativa que, no obstante, otorgó una tregua al gobierno de facto en momentos de liquidación de la economía de la provincia. Según Pucci, esta tregua era también un recurso desesperado de sus dirigentes, que pretendían proteger el destino de los sindicatos y los obreros que se habían salvado del desguace. No obstante, la FOTIA habría de jugar un papel oscilante a lo largo del proceso de estudio en el libro, sorprendiendo por su pasividad en momentos trascendentales.
El primero de los interventores fue Fernando Eugenio Aliaga García, general retirado. En el momento de su llegada, estaba verdaderamente dispuesto a «poner en vereda» a esa provincia considerada como un hato de rebeldes. Con la introducción de la figura del interventor, a la manera del viejo procónsul romano, que es menester hablar del proceso de «tucumanización» de los mismos. Tanto Aliaga García como sus sucesores, inicialmente dispuestos a ejecutar los planes del PEN para racionalizar, diversificar y convertir esa provincia «vaga», «subsidiada» y «parasitaria» -entre otros calificativos-, habrían de experimentar un proceso de transformación. Esta «tucumanización» -término acuñado por los gobernantes porteños-, esta conversión inesperada, se originaba en que los interventores se encontraban huérfanos de ayuda por parte del poder central que los había nombrado y debían soportar, además, una política de castigo permanente hacia la provincia que debían gobernar. A poco de llegar, el interventor descubría las mentiras que se difundían desde la Capital sobre gastos y sacrificios inexistentes, se encontraba él mismo permanentemente intervenido y muy pronto advertía que gozaba de menos poder que el último burócrata de la Dirección Nacional de Azúcar, del Banco Nación y de cualquier repartición ministerial bonaerense. La «tucumanización» de los interventores implicaba el comienzo de su retiro, porque aquellos no eran más que simples procónsules de Buenos Aires, cuyos dictados debían obedecer sumisamente.
Es insoslayable, sobre todo si el trabajo de Roberto Pucci busca ilustrar la naturaleza del Estado argentino en este período, la crítica que hace de la concentración del poder en la burocracia central de Buenos Aires, remachada mediante la confiscación de los recursos fiscales pertenecientes a las provincias. La política del régimen convirtió al área metropolitana en el único polo de desarrollo real y concreto, acumulando incesantemente inversiones federales para obras porteñas. En sus efectos, el saldo del cerrojazo militar y la «racionalización» de la economía tucumana fue no solo desocupación sino muerte en masa y una herencia de miseria, desnutrición, analfabetismo y atraso. No obstante, no fue un efecto no deseado sino un propósito deliberado, producto de una política de vaciamiento demográfico.
El cuarto capítulo, «Ingeniería social y neoliberalismo», sintéticamente, estudia la asociación entre formas de saber y formas de poder, en términos foucaultianos: cómo la ingeniería social llevada a cabo desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde los estudios académicos y planes tecnocráticos –por ejemplo, el Instituto Di Tella– y su asociación con la ideología neoliberal –producto de la colonización de las universidades efectuado en la época– se entretejieron para desplegar la «racionalización» y «diversificación» de la economía tucumana. Roberto Pucci sostiene que uno de los verdaderos problemas de la actividad económica de la provincia, ignorado por los ideólogos y ejecutores, consiste en que la clausura o entorpecimiento del acceso al mercado nacional y mundial; el nacional, porque el Litoral se negaba a ser mercado de destino de la producción local; el mundial, porque no existía política exportadora sino, por el contrario, a favor de la importación. Asimismo, el autor muestra que la economía tucumana se encontraba diversificada antes de que se liberaran sobre ella los jinetes del Apocalipsis: industria metalúrgica local -nacida en los años treinta-; industria azucarera; industria textil local -que seguía en importancia a la azucarera-; medianos y pequeños talleres de confección, cuyo principal mercado eran las ocho provincias del norte del país; industria no azucarera alimentaria e industria lechera. No obstante, la diversificación ensayada por la Revolución Argentina produjo la reorientación de la agricultura provincial hacia producciones más primarias que la del azúcar, como el caso de la soja.
El quinto apartado, «Una provincia sojuzgada», relata las gestiones de los interventores-gobernadores Roberto Avellaneda y Jorge Nanclares, las divisiones al interior del sindicalismo azucarero, el inicio de las primeras puebladas tucumanas, y los prolegómenos del affaire del azúcar. La gestión Avellaneda se caracteriza como corta en razón del inicio de las puebladas: las grandes tensiones tenían su origen en la política de continua agresión del régimen contra el conjunto de la provincia, desde el industrial de ingenio al burgués tendero, del cañero chico al grande, del trabajador al mercader de pueblo, del empleado público al estudiante: la sociedad tucumana entera era su enemiga. Las demandas estudiantiles se encadenaron con un clima de exasperación y repudio generalizado que abarcaba a los pueblos de ingenios cerrados, los empleados públicos, los maestros y los pequeños y medianos comerciantes e industriales. Entre mayo y junio de 1969, la gestión Avellaneda tenía los días contados: ejemplo de ello es la marcha de la FOTIA ante la sede de la Quinta Brigada, donde Basualdo fue recibido por el segundo comandante -de nombre Jorge Rafael Videla- en un gesto sindical y militar que indicaba que apenas quedaba apenas un residuo de poder en manos del gobernador. En julio de 1969, el coronel Nanclares, que se desempeñaba como director del Azúcar desde noviembre de 1967, habría de suceder en el cargo a Roberto Avellaneda. Anunció desde el inicio que pondría en práctica un plan de racionalización administrativa, y representaba en su figura el «correctivo castrense» que Onganía deseaba aplicar contra Tucumán. Apenas arribado, repitió una falacia recurrente enunciada originalmente por Francisco Ímaz, ministro del Interior, acerca de que la Nación llevaba gastados 98.000 millones de pesos en Tucumán desde junio de 1966. En un anuncio por Canal 10, expresó ante la población que, aunque no se proponía «erradicar» la industria azucarera provincial, continuaría con su «saneamiento» y diversificación, siendo inflexible con los que pretendan distorsionar los fines de la Revolución. Según Pucci, el tucumano conocía ya perfectamente -en una suerte de adquisición general de conciencia- el significado de ese lenguaje: más cierres de ingenios, más despidos, más palos y mucha balacera.
Hacia fines de 1969, la fracción industrial que continuaba amenazada de extinción se agremió en una corporación empresarial opositora de corta existencia, la AIAT, que llegó a reunir 10 ingenios de Tucumán. Representaba el 70% de la capacidad productiva tucumana. La asociación de los industriales en rebeldía llegó a trazar acciones en común con la FOTIA y la FET para la defensa de los intereses de la provincia, una actitud que resultó intolerable para los funcionarios de Buenos Aires. El poder central respondió con una intriga brutal, mediante la cual Onganía e Ímaz no solo acabaron con la AIAT sino también con la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), el grupo industrial que había alentado ese frente de resistencia. Sus propietarios fueron inculpados como autores de un fabuloso negociado conocido como el affaire o el «escándalo del azúcar».
La sexta sección, «Disparen contra la CAT», hace un rastreo histórico de la Compañía Azucarera Tucumana, desde su fundación en manos de los Tornquist, su compra por el grupo conformado por Emile Nadra, Simón Duschatzky y José Ber Gelbard y la exposición de algunas razones por las cuales se apuntó directamente contra esta Compañía. Entre ellas, se pueden enumerar las teóricas filiaciones comunistas del directorio, el antisemitismo, las influencias del grupo Ledesma, entre otras. La CAT simbolizaba en su composición empresaria el conjunto de las fobias cobijadas por los agentes de la dictadura militar: «una especie de versión comarcana del ‘judeobolchevismo’» (pág. 141). De hecho, fue sobre la CAT donde cayó inicialmente «la espada de la Revolución». La mejor estrategia que encontró el Onganiato consistió en presentar a sus miembros como delincuentes económicos. El escándalo consistió en imputarles la desaparición de una exorbitante cantidad de bolsas de azúcar de los depósitos de Buenos Aires, donde la mercadería se encontraba prendada para una entidad bancaria. Se comprende que la CAT fuese aniquilada porque representaba un estorbo para un vasto plan en marcha, dirigido a eliminar de una vez todo ese ruidoso y peligroso mundo de cañeros, obreros y zafreros sindicalizados, así como de pequeños y medianos industriales y comerciantes agremiados en la FET, que conformaban el mundo azucarero de Tucumán. Eliminar, en suma, «una variante local de capitalismo ‘realmente existente’, con una estructura productiva que poseía un no despreciable grado de distribución de las riquezas, no monopolizado, para sustituirlo con otro modelo, el de Arrieta-Blaquier» (pág. 160).
El séptimo, «La fabricación de un affaire», ahonda en los mecanismos y movimientos políticos orientados a la construcción del escándalo azucarero imputado a la CAT, como así también en los devenires de la redada judicial y en los dilemas al interior de la dictadura. Pucci sostiene que el rol de la prensa en la consumación del complot iba a resultar tan decisivo como la conducta de Ímaz y sus subordinados, ya que el affaire fue, en sí mismo, una creación de los medios. En la creación mediática, la prensa de la Capital habría de recurrir a «diversos grados de perfidia» (pág. 161), dedicándose, en algunos casos, a reproducir las noticias engendradas en la usina gubernamental, repitiéndolas, amplificándolas y refritándolas. Asimismo, no puede dejarse de lado la figura de Blaquier, el cual se lleva una subsección para sí en el capítulo. En pocas palabras, integró numerosos cenáculos ideológicos y conspirativos, inclusive aquellos para quitar del medio al mismo Onganía o para pergeñar el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. En el transcurso de la balacera judicial propiciada hacia la CAT, se gestaba al interior de la élite militar el derrocamiento de Onganía por dos facciones, una conformada en torno al general Aramburu y otra por el general Lanusse. Pucci sostiene que sería posible que la sociedad política entre los directivos de la CAT (específicamente Cueto Rúa) y Aramburu haya contribuido a determinar el golpe agónico que Onganía dio contra los ingenios tucumanos. Hubo, efectivamente, un «affaire del azúcar», pero fue de los funcionarios del PEN, quienes hicieron desaparecer 400.000 bolsas de azúcar.
El octavo, «El repliegue», recorre el fin de la gestión Nanclares, el gobierno del interventor Imbaud, el Tucumanazo, el ascenso de Sarrulle y el ascenso de la violencia social en la provincia. Imbaud parecía llegar como el «enviado» de la Capital para reconciliar al poder central con la sociedad provinciana. No obstante, los magníficos proyectos de Imbaud se consumieron bruscamente al igual que su gestión, con el estallido de violencia social conocido como el primer «Tucumanazo», en noviembre de 1970. La inquietud estudiantil se encadenó con demandas populares, sembrando la ciudad de barricadas durante días. Según el autor, «la razón de fondo del estallido debía buscarse en el estado de destrucción generalizada que habían desatado sobre la provincia» (pág. 190). Días después de la caída de Imbaud, cayó Levingston, reemplazado este último por el general Lanusse. El quinto y último interventor fue Oscar Sarrulle. Es destacable que éste se enfrentó al gobierno central, exigiendo que se asegure el financiamiento para las zafras y repudió la importación de azúcar; llegó a reclamarle al ministro Aldo Ferrer el cambio de políticas. No obstante, el clima de agitación no habría de concluir con el primer «Tucumanazo». Entre junio y septiembre de 1972, los graves disturbios que tuvieron lugar tomaron el nombre de segundo «Tucumanazo». Seis años de dictadura y de libertades restringidas en una provincia en la que, por añadidura, el régimen había desatado un verdadero cataclismo de destrucción, constituían la fuente de aquel estado de conflictividad permanente que minaba las bases de cualquier interventor-gobernador. Pero, sostiene Pucci, hubo otro proceso que afectó de manera masiva y perdurable a la clase media: el de peronización. Una catarsis colectiva que los arrastró nuevamente a la figura de Perón. No todo era protesta popular y social en respuesta a la represión y desmanes de la dictadura. «Desde el Cordobazo», afirma el autor, «la violencia sería cortejada por algunos grupos como método de acción, abrazando el evangelio de la revolución» (pág. 203). La violencia armada en la provincia comenzó alrededor de 1968.
El episodio final, «Retorno democrático y terror», relata la vuelta de la democracia, la elección de Juri al frente del gobierno provincial, el declive institucional y la escalada de violencia que derivó en el «Operativo Independencia». Al comenzar su gestión, el electo gobernador Armando Juri anunció que se proponía reclamar del gobierno nacional una política azucarera que comprendiese, entre otras cosas, la creación de un Instituto de Comercialización del Azúcar y la ampliación de la zona cañera. Las promesas de recuperación económica y social de la provincia cayeron en la inacción, debido, entre otras cosas, a un poder central hostil en materia azucarera. Pese a que la dictadura militar se había retirado, para la actividad azucarera la situación se parecía a un «retorno a la normalidad centenaria de acoso y castigo» (pág. 209). Merecen unas palabras la ruptura al interior de la FOTIA en 1974: la ruptura había sido disparada por la discrepancia de Lisandro Caballero, en tanto acusó al gobierno peronista y a la FOTIA de haber renunciado a la lucha de una política azucarera nacional. Su retirada contribuyó al eclipse en el que habría de ingresar, nuevamente, el gremio azucarero. La causa principal de esa declinación, no obstante, provendría «de la orgía de sangre y terror que estaba enlutando a la provincia por esos tiempos». Sobre esta última, la escalada por parte del gobierno central en la persecución de «marxistas infiltrados» -cuyo indicador central fue la creación de la Triple A- y la alineación del gobierno provincial con la ortodoxia verticalista dieron vía libre a una caza y una purga de sindicalistas, estudiantes, empleados públicos y obreros, entre otros. La presencia del foco guerrillero habría de proporcionar al gobierno de Isabel Perón y al Ejército el pretexto para invadir militarmente la provincia en febrero de 1975, en el llamado «Operativo Independencia». Roberto Pucci argumenta que el poder provincial habría de ser cómplice, por acción u omisión, de los métodos criminales que hicieron de la provincia un campo de ensayo del «Proceso de Reorganización Nacional».
A manera de conclusión, el análisis que realiza el autor respecto de la transformación de la sociedad tucumana al final del proceso comenzado en 1966 (hasta 1983) es sumamente interesante. La primera invasión militar, de 1966, clausuró por la fuerza las fábricas tucumanas. La segunda, desde 1975 en adelante, convirtió sus «ruinas fantasmales en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio» (pág. 223). La desaparición de figuras gremiales, estudiantiles y políticas -por nombrar algunos de muchísimos otros-, simbolizan el exterminio de la sociedad tucumana que había existido hasta 1966. «Al cerrarse el proceso de destrucción iniciado por Onganía», sostiene Roberto Pucci, «el Tucumán que fue había dejado de ser» (pág. 223). Su industria fue arrasada y su sociedad devastada por persecuciones, éxodo interior, miseria y hambre, seguidos por el gobierno del terror y de la muerte. El cierre masivo de ingenios no solo mutiló el aparato productivo sino su entera sociedad, desde técnicos hasta campesinos. También los industriales, los pequeños y medianos empresarios, la clase política e intelectual y la juventud estudiantil. Las organizaciones gremiales y sociales que los representaban fueron disueltas o quebrantadas, y otras apenas sobrevivieron. Tal proceso de destrucción no podía representar un eclipse momentáneo de la historia provincial, al que la democracia vendría a poner fin con el retorno de la cordura y el gobierno de la ley. No era posible, afirma el autor, «porque los actores y las mediaciones sociales y políticas que rigieron en el pasado provincial fueron eliminados o se modificaron hasta su desfiguramiento» (pág. 223).
Rodrigo Demey (FSOC/IEALC-UBA)